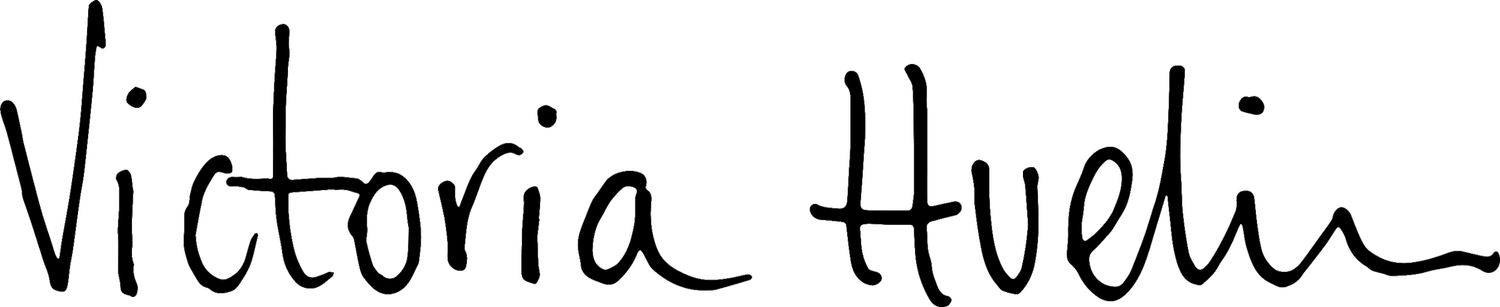Microenamoramiento
Me gustan mucho las palabras inventadas. Me gusta jugar a crearlas. Me parece una cualidad cuasi mágica del lenguaje. Me gusta tomar un plafelito al sol a media tarde o lo que se traduciría como el estrafalario maridaje de mojar un plátano en un café. Despedirme con abrabesos, que no son besos que abrasan ni tampoco besos que abrazan, sino la conjunción lingüística materializada de abrazos acompañados de besos. O encontrarme a Rosa, mi compañera de casa, algunos domingos lidiando con su resaca en el sofá, bautizada comúnmente como Rosaca. Y es que el lenguaje es fascinante, en cualquiera de sus formas y en cualquier lengua.
En euskera, la palabra ‘horizonte’ procede de la unión de ortzi que significa cielo y muga que se traduce como límite. Así que podríamos entenderlo como ‘el límite del cielo’. ‘Desierto’, por ejemplo, es basamortu, donde se unen baso, que es bosque y mortu, que se traduce como páramo, yermo. ‘El bosque yermo’, ¿no es precioso?
Los japoneses describen acciones o cosas que suceden a nuestro alrededor y las condensan en una sola palabra. Komorebi habla de los rayos de sol que se cuelan entre las ramas de los árboles. Koi No Yokan habla de la sensación que tenemos las personas cuando conocemos a alguien por primera vez y sabemos que, irremediablemente, vamos a acabar enamorándonos de ella. Yo he vivido algo parecido a un Koi No Yokan hace poco, pero en mi lenguaje inventado, aunque con menos clase, me gusta denominarlo microenamoramiento.
Un microenamoramiento no es exactamente lo mismo que Koi No Yokan porque es algo instantáneo, del momento. Me gusta la contraposición de algo tan pequeño frente a algo tan grande. Lo micro versus lo inconmensurable del enamoramiento. Tampoco tendría cabida en un flechazo porque el microenamoramiento acaba por desvanecerse, es efímero y, general y desafortunadamente, tiende a ser unidireccional. Me gusta esbozarlo como un amor intenso y a la vez fugaz que sucede en un lapso muy corto de tiempo y que te deja flotando a escasos centímetros del suelo durante un periodo más largo. Asimismo, te deja invadido por ese poso dentro y la sonrisa fuera tan particulares del enamoramiento que, finalmente, terminan por esfumarse.
Lo extraordinario del microenamoramiento es que suele darse de manera imprevisible y en situaciones de lo más cotidianas. Puede pasarte en el autobús, en la farmacia o subiendo en ascensor.
Yo, sin embargo, me he microenamorado de mi psiquiatra.
En mi primera visita al psiquiatra llegaba tarde. Siempre llego diez minutos tarde a todas mis citas. Acelerada por el paso, asomando diciembre en el calendario, llegaba muerta de calor. No sé en qué momento mi cabeza había registrado que me recibiría una mujer de mediana edad. Quizá tan sólo era un pensamiento de autoengaño preelaborado por mi mente para mantenerme tranquila. “Siéntese, ahora vendrá el doctor a buscarla”. “¿Doctor?”, pienso. “¡Mierda! No sé cuántas ganas tengo de contarle a un señor todo lo que hay en mi cabeza”. Voy rápido al baño. Tengo la vejiga como una nuez. Al salir, me cruzo con un tipo con una presencia que no me pasa desapercibida.
Antes de llegar de vuelta a la sala de espera, oigo mi nombre en boca de una voz súper masculina. “¿Victoria? Hola, soy L, tu psiquiatra. Encantado. Acompáñame por aquí. Hoy estará con nosotros Jesús, un practicante. Espero que no te importe”. L es el tipo con presencia casi divina que me había cruzado en el pasillo al salir del baño. “¡Maldita sea! El señor al que voy a tener que contarle que ando del revés, debe tener mi edad, no está solo, y por si fuera poco, ¡está como un queso!”.
Trago saliva, respiro profundo y trato de calmarme: “Están aquí para ayudarte”.
Entramos. Hace doscientos grados en aquella sala sin ventanas. El calor es insoportable, pareciera que hubieran estado rodando una escena porno allí dentro. No se puede casi respirar y yo es lo único que necesito ahora: respirar para poder devolverme a la realidad. El calor que traigo de la calle, más el que brota de mi cuerpo provocado por los nervios, sumado al calor que me invade cuando, sentada frente a él, me percato de lo atractivo que es, desencadenan unos sudores que me hacen transpirar todavía más. “Otro bucle infinito. No puede ser…”. Intento calmarme de nuevo y evitar que se noten las gotas de sudor que brotan de mi frente. Como si aquello fuera posible.
Respiro al fin.
Empiezo a contarle. Me desnudo frente a él. Le hablo de mi enfermedad crónica, de cómo ésta tiene absolutamente controlada mi vida. De cómo cada decisión que tomo está influenciada por los síntomas. Todas y cada una de las decisiones de mi vida. Llevo en paro unos meses y me encuentro totalmente bloqueada en todos los sentidos, no sé hacia dónde ni cómo avanzar. Me devora la ansiedad y siento que, a pesar de todos mis esfuerzos, no avanzo. No puedo tomar decisiones. La ansiedad se ha apoderado de mí y no me deja pensar con claridad. Y soy consciente de que no soy eso, sino lo que hay debajo de todo eso. Yo no soy mi cabeza, soy lo que hay sumergido bajo esa capa gris que me apaga casi cada día. Pero no soy capaz de acceder a ella, no sé cómo hacerlo.
L me escucha con atención. En procesos donde hay enfermedades crónicas es normal lo que estoy viviendo y, al parecer, estoy metida en un bucle obsesivo que debemos parar.
“Creo en el poder autocurativo del cuerpo”, le digo. Me gusta creer que igual que quizá esto vino en su día a contarme algo sobre mí que estoy desoyendo, se irá el día que consiga descifrar el mensaje. La enfermedad es el mensajero del alma, dicen, pero yo empiezo a estar cansada de los mensajeros, empiezo a querer matar al mensajero.
Le cuento cómo es de frustrante y la impotencia que me provoca. Lo difícil que es levantarse algunos días o encontrar ilusión al intentar construir una rutina. En días buenos, donde los síntomas hacen menos ruido, me ilusiono con la vida, con empezar proyectos, tanto vitales como profesionales, pero en cuanto trato de coger un poco de carrerilla es el propio cuerpo el que me frena. Es una sensación constante de empezar a alzar el vuelo y sentir como si alguien me agarrara los pies con fuerza, me parara en seco y me dijera sin piedad ninguna: “¿dónde te crees que vas?”. Una sensación constante de reconstrucción, de estar en obras, de empezar mil veces pero no acabar ninguna. Me agoto y me desespero. No tengo fuerzas. La vida pesa y se me hace a ratos insoportable. Vivir con dolor es insoportable.
L escucha con delicadeza. Siento que me reconoce. “¿Me ve?”. Jesús no existe en esa sala, ¿quién lo iba a decir? Alguien con ese nombre debería ser omnipresente. En aquel espacio sólo existimos L y yo y una banda sonora de violines ensordecedora.
Hablamos en profundidad de la enfermedad, de la vida y de cómo funciona la mente. Me gusta escucharlo, siento que podría pasarme horas frente a él atendiendo a su discurso, observándolo, desgranando su actitud y descifrando cada uno de los gestos de su lenguaje no verbal. Me gusta su manera de relacionar ideas, siento que podría debatir con él sobre algunas cosas que me interesan profundamente. Es un hombre joven, no tendrá más de treinta y cinco años, pero sabe bien de lo que habla. Su seguridad y su impasible forma de estar, tan cercana a su vez, me resultan extremadamente atractivas.
Ni siquiera nos hemos visto la cara, sigue siendo obligatoria la mascarilla, pero no hace falta, yo ya estoy sintiendo algo que me cuesta explicar. “Está pasando, V”. De forma indeseada, se me llenan las mejillas de un color rojizo brillante. En seguida entra en juego mi cabeza. Mi mente racional me habla de que es normal ese comportamiento en él, es su trabajo. “Lo estás construyendo todo tú”. Pero no quiero escuchar a mi cabeza sino a mi sentir. Vuelvo.
Me gusta su atención, su manera de moverse, cómo huele. Me gusta el pendiente que cuelga de su oreja izquierda. Sus manos grandes, masculinas. Me gusta que no lleve una bata blanca como indicativo de autoridad. Me gusta su presencia, su escucha y su forma de entonar cada frase, cómo modula y cómo pausa. Me gusta su comprensión, su curiosidad y cómo me tranquiliza cuando le digo que llevo siete años evitando a toda costa tomar pastillas porque confío en la sabiduría del cuerpo, pero que no puedo más y siento que sucumbo. Estoy aterrorizada, me asusta pensar si en el futuro seré capaz de funcionar sin ellas. Me asusta pensar en no ser capaz de hacer una vida sin ellas. No quiero depender de algo exógeno para seguir haciendo camino.
Me escribe en un post it el tratamiento y la fecha de mi próxima cita para revisión. Tiene una letra preciosa, bien perfilada y definida, todo lo opuesto a lo que se esperaría de un médico. “Claro, L. No podía ser de otra manera”. Guardo el post it como si de un tesoro se tratase. Al salir, lo leo y lo releo buscando su teléfono. “Tiene que haber dejado algo para mí”.
No hay indicios.
Salgo inundada de L. Al llegar a casa y con este perfil obsesivo que me caracteriza, busco algún tipo de información sobre él en internet. Por lo poco que veo, podría ser gallego y podría gustarle el trail running, algo que deduzco al ver su nombre en las listas de marcas de dos carreras de montaña. Pero ni rastro de él en la red ni en redes. “¡Maldita sea! ¿Quién eres en realidad, L?”
Durante un par de días, L está en mí. Fantaseo mucho con él, estoy “rellena” de él. Me gusta fantasear casi tanto como inventarme palabras. Sé que se irá igual que vino. Y está bien, es la magia de los microenamoramientos. Aún así estoy deseando que llegue la siguiente cita para contarle que he pensado que no necesito pastillas, que con una dosis de su presencia bastaría para encontrarme mejor, pues creo que donde hay amor hay esperanza y donde hay esperanza hay vida. Él podría determinar los tiempos, que para eso él es el profesional, pero yo insistiría en que cuántas más veces nos viéramos, mayor y mejor sería el efecto.
Creo que no hay nada más bello que un posible Koi No Yokan. Mientras tanto, dejarnos sorprender por la sutileza de los microenamoramientos es ‘maravilla’. Aparecen cuando menos te lo esperas y si se está abierto a recibirlos, tienen el inmenso poder de insuflarle a una verdaderas ganas de vivir.