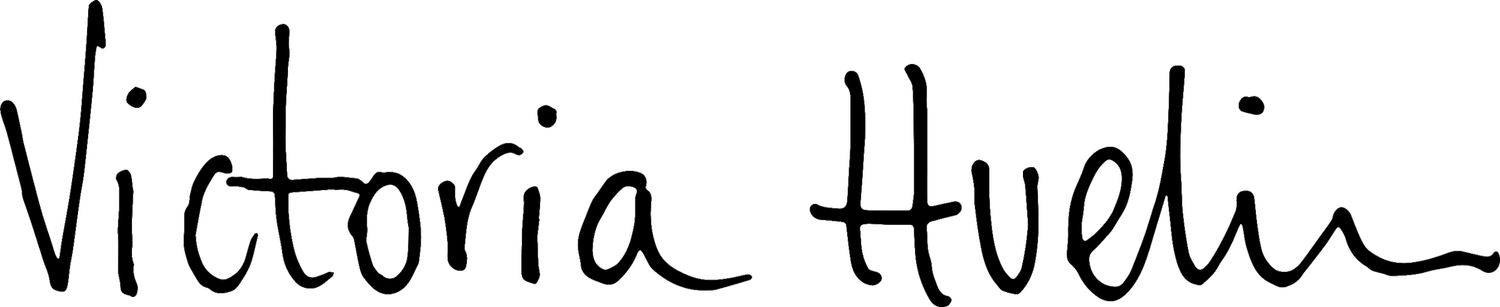Volver a casa
Inicia septiembre. Con él la vuelta al cole, a los quehaceres, a la vida que nos ocupa, a la responsabilidad, a volver a ser alguien. De una vez.
Septiembre en Madrid. Hacía cuatro años que no vivía esto y, honestamente, nunca pensé que se repetiría. En mi vida soñada, Madrid había quedado para ser un “de paso”. Pensaba que ese capítulo ya permanecía atrás y no volvería a abrirse. Pero la vida es más sabia de lo que creemos y, caprichosa ella, siempre tiene otros planes para nosotros; siempre con el objetivo de hacernos crecer y, si hay que pasar más de una vez por un mismo lugar, esta vida experta no tendrá ningún reparo en ponernos allí de nuevo.
“Volver a Madrid, ¡glup! A ser alguien, ¡glup, glup! A estudiar y a una casa que, aunque siempre ha sido casa, nunca ha terminado de sentirse así. ¡Glup, glup, glup!”
Y vuelvo tras un verano atípico, repetitivo y conocido casi a partes iguales. Un verano que culmina con un curso de diez días (#vipassana) meditando una media de diez horas al día y en silencio. Un curso de meditación embebido en una vida monacal que te pone frente a ti sin alternativas ni vías de escape. Diez días de veinticuatro horas en los que, al séptimo, afloran miedos que hacía casi una década no sentía en mis entresijos y que creía ya sanados. "Mierda, nooo..." Y entonces, como si no hubieran cerrado bien y sintiéndolos a ras de la superficie, casi a flor de piel, la vida o, más bien, la realidad sesgada de ahí fuera, entretejida con esta luz de final de verano y la vuelta a Madrid con los recuerdos que eso trae consigo, se torna de nuevo poco amigable y reina en mí un desasosiego que creía haber dejado atrás hace años después de la vuelta de Gales.
El vipassana iba bien. Tan bien que sentía que hubieran despresurizado la cabina, como si alguien le hubiera quitado el tapón a la olla express de mi cabeza y por fin ésta se sintiera más ligera. Tan bien que me sentía súper a gusto en mis carnes, una plenitud casi extraterrestre. Tan bien que el bloqueo creativo parecía haberse disipado -y yo sin poder escribir todo lo que brotaba en cada paseo, en cada rato que mi cabeza divagaba y huía de concentrarse en las sensaciones de mi cuerpo en las meditaciones-. Tan bien que me acosté hiperestimulada el sexto día con todo lo que había salido a la luz. Tan bien, tan bien, que con la excitación entremezclada con ansiedad viendo las horas pasar y pensando en lo que el día siguiente me traería, dormí escasos 90 minutos.
Cuando sonó el gong a las 4am no me lo podía creer. Aquello sería el principio del fin.
Bajé torpemente de la litera, me vestí como buenamente pude, me lavé la cara, froté mi lengua con el raspador y cepillé mis dientes casi como autómata. Bebí agua como cada mañana y sintiéndome un zombi en medio del apocalipsis, me arrastré cual gusano a la sala de meditación en la oscuridad de la noche para intentar hacer lo propio las dos horas siguientes hasta las 6.30 que nos servirían el desayuno. La ansiedad en la boca, el pecho ardiente, la realidad distorsionada.
“¡Ish! Me está subiendo una sensación familiar aterradora. Te reconozco, pero no te hagas más grande, por favor”. Un miedo añejo asomaba sus fauces. En seguida me visitaría un pensamiento que me rescataría de la tenebrosidad de la sala y mis adentros. Una amiga que lleva seis vipassanas en sus caderas, me dijo antes de entrar que, aunque las normas fueran estrictas y debieran respetarse lo más posible, me aconsejaba, ante todo, que primaran mi salud y mi cuidado. “No quiero no meditar, no quiero quedarme atrás en el curso y la técnica… pero lo cierto es que si no duermo, la ansiedad, el miedo y esta sensación incómoda de realidad distorsionada van a ir in crescendo”.
No hubo atisbos de duda. Volví a la cama. Caí ipso facto.
Bajé a desayunar con el gong de las 6.30am. “¿Por qué bajo a desayunar si apenas me tengo en pie? ¿por qué no descansas, Vic? ¿me asusta lo que puedan pensar mis compañeras si me quedo en la cama? ¿y eso qué más da? ¿y la manager? no empezasteis con buen pie… ¿tengo miedo de no hacerlo bien? ¿de descolgarme del curso? ¿qué le puede pasar a mi cabeza si no hago las cosas bien? La ansiedad y un miedo irracional se materializaban en una especie de paranoia donde el mundo se presentaba verdaderamente amenazante, “¿por qué sólo me pasa esto a mí? ¿estoy mal hecha? ¿por qué este miedo ensordecedor? ¿tengo miedo de sentir este miedo? ¡TENGO MIEDO A SENTIR MIEDO! Fuck.”
El vipassana es crudo y despiadado. No puedes hablar, no puedes intercambiar miradas, tocar, ni interactuar con el otro. No puedes escribir, ni leer, ni comunicarte. Todo tiene un porqué, pero, aunque los primeros seis días yo lo llevé sorprendentemente bien, no es sencillo. Eres tú solo entre aproximadamente ciento veinte personas a las que no puedes dirigirte de ninguna manera.
Agradecí sobremanera el silencio -ya hablaré de esto pues creo que lo subestimamos y es, en realidad, necesario entre todo el ruido que nos vapulea en estos días-, pero indudablemente, somos seres sociales y necesitamos del otro y de sus reacciones para sabernos seguros o no y, sobre todo, para saber a qué atenernos.
Y entonces el miedo se amplificaba cada vez más porque -entre otra ristra de cosas-, tal vez no estaba meditando bien. “No lo estoy haciendo bien y, quizá por eso, esa operación quirúrjica de la mente de la que Goenka habla todo el rato no se esté desarrollando como está estipulado. Me han lavado el cerebro mal y no hay retorno. Me voy a quedar cucu para los restos. Más”.
Hacía diez años que no experimentaba esa sensación de estar volviéndome loca. Y para más inri, había que sumarle la creencia firme e irracional de que el mundo conspiraba contra mí. La gente me miraba, hablaba (¡¿hablaban?!) y se reía de mí. Una sensación casi paranoide muy similar a cuando te excedes con algún tipo de sustancia y sientes que el mundo te mira y te juzga mal. Yo, por supuesto, empezaría a sentirme profundamente sola, desamparada y, en consecuencia, angustiada y paralizada.
En una cabeza a dos mil revolucionas que, en contra de lo que nos habían ido enseñando en los días anteriores, era a lo único a lo que podía prestar atención, voces conocidas y, otras que no lo eran tanto, trataban de darme luz: “Dante tuvo que atravesar el infierno antes de llegar al paraíso. Esto es parte de lo que tienes que recorrer. No tengas miedo. Enfréntalo” “Anicca. Anicca. Anicca (Esto también cambiará)” “Cuando alguien se vuelve loco no es consciente de que está perdiendo la cabeza” “Escucha qué viene a decirte el miedo. No lo apartes. Obsérvalo”…
Me senté a hablar con mi miedo. Le dejé que se expresara. Eso o en tresdosuno explotaría mi cabeza. “Si ha venido hay que hacerle hueco. Cuánto más lo desatienda y haga como si no existiera, más ruido va a hacer para que lo escuche. Pero, ¿de qué viene a advertirme? ¿de qué quiere protegerme? ¿tan alarmante es lo de fuera que tiene que ser tan desmesurado?”.
Le di espacio, no le di crédito. “Todo es irracional. No voy a perder la cabeza. Todo esto es seguro. Nadie me está lavando el cerebro. Nadie está pendiente de mí. Ayer me sentía plena y súper a gustito en este entorno y no ha habido ningún evento en el camino que pueda haber alterado tanto las cosas. No estoy sola, ni dentro ni fuera de esta realidad. ¿Pero cómo puedo no ser capaz de zafarme de esta ansiedad después de todo lo aprendido en los últimos días? Presto atención a las sensaciones pero allí no cambia nada. Mi realidad está distorsionada por la falta de sueño y mi exigencia, mi perfeccionismo y la ansiedad que me provoca no poder llegar al estándar que me había propuesto antes de entrar, convencida y claramente de manera errónea, de no haber puesto el listón demasiado alto. Siento que fracaso. Aquí también. Soy un fracaso. Maldita sea, ¿esto es lo que soy? ¿esta es la verdad que he venido a destapar?”.
Otra voz en mí, mucho más sabia, me confirmaría que no estaba sola, ni chiflando, ni lo estaba haciendo tan mal. Ni allá dentro ni acá fuera. “Ay ya… pero me siento tan pequeñita, tan vulnerable, tan frágil… Me perturba la idea de no poder pensar en ningún lugar ni en ninguna persona donde sumergirme que se sientan casa, que se sientan abrazo… Y ahora mismo no siento que pueda contar conmigo. Ahora mismo el mundo está en llamas y yo con él”.
Sin embargo, algo muy fuerte en mí me susurraría que la única salida era volviendo a mí: volviendo a casa. “Es ahí dentro, Vic”. Pero volver a uno, en ocasiones, no es tan sencillo. El transcurso de volver a casa a veces duele, alborota y desequilibra, pero es ahí, es el único lugar seguro. Es el refugio que permanece intacto, aunque a veces lo sintamos al borde del colapso.
Y así supe rescatarme. No sé bien cómo. Ojalá haberlo integrado mejor para próximos eventos. Sea como fuere, supe entrar en casa y acunarme. No a la primera, ni a la segunda, ni tampoco a la tercera. Pero me fui calmando y sintiendo segura en mí.
Al volver a la sala para la meditación de las 8am, casi como cada mañana, busqué un sitio antes de entrar al edificio en el banco que había junto a la puerta orientada al este para ver amanecer. Había tres figuras allí sentadas. “No quepo”. Pero ellas, se anticiparon a mis intenciones al verme aproximarme y se arrimaron unas a otras. La chica de Mongolia, en un gesto prohibido, golpeó la madera un par de veces con la palma de la mano haciéndome saber que había hueco para mí y que podía sentarme junto a ella. “¡Diooooosssss! El mundo no es un lugar tan descarnado. Todo es una proyección de tu mente. Es ella la que lo hace así. Tan increíble y feroz lo que es capaz de crear… Pero claro, Victoria, es que no hay nadie al volante”. Suspiré aliviada, como si algo dentro de mí se aflojara y, como por arte de magia, el miedo perdió fuerza. Ese gesto tan insignificante pero tan maravillosamente humano, junto al pepino de mi ensalada de las 11am que me sabría a la más feliz de mis infancias y alguna sonrisa furtiva y azarosa a lo largo del día, me insuflaron de calor y esperanza de nuevo. Y es que, a veces, lo de fuera también nos conecta y nos rescata de lo de dentro…
Fue un fatídico día, implacable y eterno. Desbordado de sensaciones angustiosas y muy incómodas. Repleto de lágrimas, pero ¡benditas! Salían de mis ojos sin control y, sin ninguna pretensión de retenerlas en ningún momento, agradecí todas y cada una, una y mil veces, por su efecto calmante dentro de mí. “Gracias, joder. Estás bien hecha”.
Así que supongo que el aprendizaje pasa por reescribir mi historia en la capital sin dejar que el miedo haga cada vez más pequeño el redil en el que siento que a veces me habito cuando me deshabito. Y hacer las paces con esta ciudad con la que tan poco me identifico. Porque si estoy aquí de nuevo, tengo claro que es por o, casi mejor, para algo, y no quiero perdérmelo por estar demasiado ocupada mirando para otro lado batallando con el miedo.
Volver a casa duele, alborota y desequilibra, sí. Pero es la única forma.