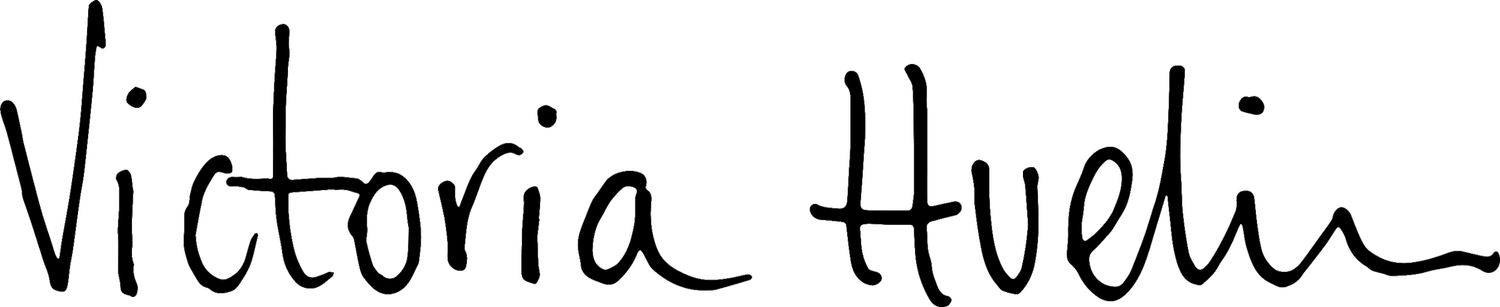El patio de Jose
… bajo toda esa calidez y esas ganas de hablar, Jose intenta camuflar una tristeza y una soledad abrumadoras. Sé que le agrada mi compañía.
Jose y yo nos conocimos de manera azarosa hace algunos meses. Desde que llegó Moka a casa, exploro los alrededores con más frecuencia que antes y, a veces, aparecen tesoros escondidos.
En uno de tantos paseos nos perdimos por el vasto descampado que hay debajo de casa y, al subir una colina tras pasar junto a un enorme poste de luz de esos que amenazan con la muerte si los tocas, llegamos a un claro donde todo estaba extrañamente limpio y ordenado, aunque a su vez olía a chatarra y cosas viejas casi sin vida.
La maleza totalmente recortada y, en medio, un enorme círculo de arena perfectamente nivelada y planchada a ras del suelo con un enorme poste metálico en su centro coronado por una terrible garrafa de color rojo imposible de no ver a quinientos metros a la redonda.
Julio ‘24
A lo lejos, dos tipos de unos setenta y tantos años conversan animosamente sobre algo a lo que no presto atención. Pero me puede la curiosidad y me acerco a preguntarles qué es todo ese orden entre todo el caos del secarral que lo rodea.
Octubre ‘24
Amanece nublado. Jose me cita a las 9.30 de la mañana en el descampado que lleva adecentando catorce años para jugar al golf . Es domingo y llueve. “Entiendo que cancelaremos” comento en casa. Le llamo a las 9 para saber qué hacemos confiando en que le pillaré en casa a buen recaudo. “Yo ya estoy por aquí”, me dice. “Jaja, vale. Voy para allá”.
Ha parado de llover. “El gris del cielo y la preciosa luz que difuminan las nubes le va a quedar precioso al reportaje”, pienso mientras me aproximo en coche por los caminos de tierra infinitos rezando por no meter la rueda en algún agujero demasiado profundo.
Jose lleva catorce años jugando al golf. Los mismos que lleva acicalando este lugar, que aún con todo el cariño que le pone casi cada día, el lugar permanece destartalado y algo decadente.
Al llegar me lo encuentro esperando junto al coche con todo su repertorio de palos bien colocado dentro de éste y las bolas dispuestas junto a un trozo de césped artificial que hace de ‘tee de salida’ metidas en una bolsa de plástico de algún supermercado casi transparente por el uso que no atisbo a descifrar por el desgaste de los logos.
A juzgar por las apariencias, diría que Jose no supera los setenta y cinco años. Se mantiene corpulento con una correctísima postura corporal y tiene unos brazos fuertes. Tiene casi ochenta, presume. A pesar de todo, le mata la espalda baja. Son ya muchos años y se ha pasado casi media vida conduciendo un autobús por toda España y buena parte de Europa. También estuvo en Marruecos pero no quiere volver porque dice que allí “conducen como locos”. Me gustan sus brazos inundados de vitiligo. Supongo que a él le habrá generado cierto complejo en algún momento, pero a mí me gustan mucho. Sin embargo, no se lo hago saber.
Me enseña todos los palos que tiene y hace hincapié en cuanto le ha costado cada uno. Ahora entiendo porqué sólo unos pocos pueden permitirse jugar al golf. Me explica lo que son ‘las maderas’ para golpear las pelotas por ‘la calle’ cuando te acercas al ‘green’ y lo que él llama el ‘dry’ (’driver’ según he podido confirmar) del que no deja de hablar con orgullo. Yo le digo que no sé lo que es, así que me lo enseña. “El ‘dry’ es un palo con esta parte muy gorda para golpear la bola lejos”. Lo cojo. Pesa.
Jose lanza las pelotas desde algo más de doscientos metros para llegar al ‘green’. El sonido del palo golpeando la esfera me parece fascinante. Casi como ver a ese señor octogenario golpear con esa fuerza y con una pose que, desde mi ignorancia, me resulta casi escultural. “Hace algunos años llegaba hasta aquellos árboles de allí”, dice mientras señala unos troncos pelados a lo lejos que hay pasados el ‘green’. Ahora golpea con el “dry” que a mí me recuerda a una maza para destruir muros con violencia.
Me invita a probar. Sólo sujetando el palo me siento extremadamente ridícula. Se coge de forma que a mí me resulta que acompaña poco al cuerpo. Es muy poco intuitivo. Me coloco como mejor le parece a Jose. Se ríe abiertamente de mí. “Ponte recta, mujer. Sino te vas a hacer polvo la espalda”.
Un vez acabadas las decenas de pelotas de su bolsa de plástico, antes de bajar al ‘green’, me habla de la higuera que hay a nuestra izquierda. Me cuenta con orgullo que la plantó él al poquito de llegar allí y que la poda cada año. Ha cubierto su tronco con restos de obra y alambres mal puestos para que los conejos no se coman el tronco. “Da unas brevas grandes y deliciosas”. Me da permiso para coger las que quiera el próximo verano.
Me resulta tierno como ese lugar, que aún siendo privado pero no de él, es un lugar del que todos hacemos uso y él lo siente suyo. Es su patio de juegos, su jardín “privado”. Aunque realmente, es el lugar al que huye cada mañana para evadirse de la compleja realidad con la que se enfrenta en casa cada día. Todas las mañanas a las 9.30 juega al golf y por las tardes, al mus o al dominó en el centro de mayores. El juego es su distracción y su vía de escape. Le pregunto por los otros que a veces jugaban al golf con él, pero me cuenta que uno ya no viene; otro está enfermo y al tercero le dio una trombosis y no levanta cabeza.
Jose se muestra cálido, amable y risueño a ratos. Me hace sentir bien en todo momento. No me pregunta nada sobre mí, no le interesa. Supongo que a determinadas edades el otro ya no importa tanto. O tal vez sea porque es hombre y de otra generación. Bajo toda esa calidez y esas ganas de hablar, Jose intenta camuflar una tristeza y una soledad abrumadoras. Sé que le agrada mi compañía. Le gusta contarme que ha ganado catorce copas en campeonatos de golf. Dice que quiere regalarme una. Mientras tanto saca de su bolsillo una pelota de color naranja donde ha escrito malamente su nombre en letras grandes y mayúsculas con ‘edding’ negro y me la ofrece como regalo.
Me habla de lo mala que es la gente. No se lo explica, “yo no hago daño a nadie”. La gente viene con los quads, las motos y las bicis y le destrozan el ‘green’ dejando huellas de neumático por todos lados. Está harto. Ha atado las sillas a los árboles porque se las llevan o se las tiran por ahí y se las destrozan. “El dueño de estas tierras me ha dado permiso para estar aquí hasta que les permitan edificar” así que él lo siente como suyo. Y se siente que lo dañan a él cada vez que alguien hace algún destrozo en la zona. Hay mucho esfuerzo y mucho sudor en ese lugar. “El día menos pensado les vuelo la cabeza”, bromea.
Me pregunta si me gusta su camisa. Se ha puesto guapo para la ocasión, -tan lindo…-. Me dice que lleva unos pantalones sucios sobre los limpios porque si no se pone perdido entre la maleza. “Yo me lavo, me plancho y me guiso solo. Me lo ensañaron en la mili. No necesito a nadie”. Después del juego, le pido unos retratos para acabar la sesión. Jose no rechista, obedece y manso se quita los pantalones sucios y se queda hecho un pincel con, exactamente, el mismo modelo de pantalón pero sin una sola mancha.
Le hago unos retratos mirando a cámara. Jose se siente cómodo ante el objetivo, pero no me deja entrar en él. Su mirada es opaca y está apagada. Le digo -para intentar encontrar la grieta-, que es un señor muy atractivo, que estoy convencida de que en su día tuvo un montón de pretendientas. Se sonríe. “Menos de las que te hubiera gustado, ¿verdad?” “Hombre…” Encoge los hombros y me ofrece una mueca algo granuja. “No sabes a cuántas mozas sacaba yo a bailar en las fiestas de los pueblos” “¿Y qué bailabais?, le pregunto. “Pues pasodoble, jotas, twist… ¿sabes lo que es el twist?” Tan simpático y tan entrañable. Su cara se dulcifica cuando rememora sus tiempos pasados. El Clint Eastwood español pierde su traje de tipo duro por unos instantes. Es un cordero con disfraz de lobo.
Al despedirnos me abraza fuerte. Me dice lo maja y agradable que soy. “Se ve que eres buena chica. Eso se sabe. Vuelve a verme cuando quieras y la próxima vez ven con una cámara de video, que me tienes que grabar dándole fuerte a la pelota”. Nos reímos. Le abrazo de vuelta. Volveré pronto para llevarle las fotos impresas y quién sabe, tal vez, para grabarle mientras golpea con orgullo la pelota y llevarle al fin al estrellato que tanto anheló en su época.