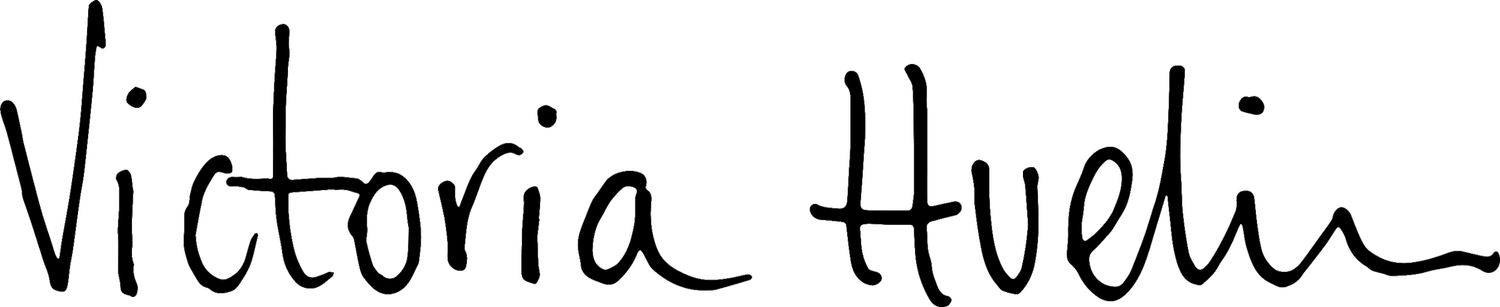Belmonte de San José
Nunca entendió bien los juegos perniciosos de la mente. Allí, en Belmonte, aún retirado y aislado, no sentía en absoluto esa soledad ni ese desasosiego que a veces le invadía cuando salía a pasear por los alrededores de la que fue su casa preciosa en Mallorca durante casi un año y medio a las afueras de la capital isleña. Un lugar que no era del todo rural, ni tampoco del todo urbano. Un ‘ni acá ni allá’. Un no ser del todo. Un 'a medias', quizá. Y había entendido con el paso del tiempo que, aunque debía tener más en cuenta la paleta de grises en la que tanto le habían hecho hincapié, permanecer con un pie aquí y el otro allí le hacía un flaco favor a la larga.
La isla, de manera muy abstracta, le provocaba una cierta angustia latente. Nunca llegó a entender del todo si tenía que ver con aquello de estar rodeada de una enorme masa de agua y no tener escapatoria; si podría ser la energía que envolvía a aquel lugar; o si el saber que estaba superpoblada le generaba cierto ahogo. No le gustaba la gente o, al menos, no en dosis demasiado altas. “En cualquier momento va a hundirse” y la sensación de no haber suficientes metros cuadrados por cada una de las personas que habitaban aquel lugar o por las que lo visitaban en demasía, le provocaba cierto vértigo. Ella necesitaba fuertemente recorrer aquel paisaje sin sentir la presencia humana en unos cuantos kilómetros a la redonda. Y aún sin verlos, podía intuirlos cerca. Sabía que estaban allí y eso le inquietaba.
Belmonte era diferente. Nada remoto si lo hubiera puesto ante los ojos de “su australiano”. “No tienes idea de lo que significa ‘remoto’”, solía mascullar entre risas, mas así lo sentía ella. Tardaría más en llegar a casa de sus padres en coche desde aquella población que desde la isla en avión. Pero, sin embargo, los sentía de algún modo más cerca, más accesibles -a ellos y al resto de personas que para ella eran importantes-. Y eso -además de saber que podría llegar a Siberia a pie si se lo propusiera-, de una manera un tanto irracional, le ayudaba a mantenerse serena.
En aquel pueblo de la España vacía no había más que una centena de personas censadas. No sabía qué tipo de personajes se escondían tras los muros de aquellas casas de barro y piedra. No es que se guardaran, pero en los pocos ratos que había franqueado aquella inmensa puerta de madera, no se había cruzado con prácticamente nadie. Desde su habitación -donde se pasaba el día frente al ordenador-, se escuchaba el bullicio de sus paisanos en los días de diario -sobre todo, porque la casa se encontraba próxima a uno de los bares del lugar, y como bien es sabido, un bar viene a ser el centro social en parajes tan apartados-. Ella imaginaba -por algunos de los comentarios que le había hecho M., la dueña de la casa- señoras muy católicas y apostólicas nada familiarizadas con lo políticamente incorrecto y el sentido del humor. Y señores -también entrados en años-, obsesionados con las escopetas, los sombreros de ala ancha y los buenos estofados calientes dispuestos en la mesa al llegar a casa tras largos paseos por los olivares de la zona buscando algo que les hiciera salir victoriosos ante sus señoras y el resto de vecinos.
La casa era un reducto para escritores. Un refugio que permanecía intocable de lo que vagaba fuera. Un remanso de paz, de calma. De hogar y cosas pequeñas. De olor a café recién hecho por las mañanas y olor a caricia al acostarse. De luz cálida, natural y artificial. De paredes blancas, y puertas de madera preciosamente imperfectas pintadas del mismo color. Una casa de cuatro plantas que iba cobrando luz a medida que se subían peldaños dispuestos con baldosas de colores intermitentes para terminar en un terrazón con vistas a la iglesia como colofón.
Belmonte eran cantos de pájaros incluso en el corazón del otoño. -“¿Vencejos, tal vez? Pero, ¿esos no auguraban el arranque del verano?”, se preguntaba-. Belmonte eran olivos por doquier; calles empedradas; casas de escasos pisos hechas para que el humano no hiciera alarde de su megalomanía. Casas antiguas, añejas, de otros siglos, de otros tiempos, colocadas de manera desarreglada y tan próximas entre sí que pareciera imposible atravesarlas sobre cuatro ruedas. Belmonte eran tonos ocres, marrones, dorados… Texturas singulares; balcones irregulares, -algunos abarrotados de plantas: verdes, rojas, amarillas; ventanas con barrotes y puertas de madera que asombrosamente no había carcomido el tiempo. Belmonte eran campanadas de iglesia que la trasladaban a otra época, a un momento que parecía súper arraigado en ella y le hacía sentirse casi de otra vida.
Aquella mañana -su segunda mañana después del retiro de fotografía que, aunque rellena de mucho, la había dejado emocionalmente agotada-, se despertó con la tristeza levitando sobre su cabeza como cada vez que abría los ojos. Se levantó desubicada, más que nunca.
Su habitación se dividía en dos estancias. La primera, por donde se entraba, constaba de una pequeña sala cuadrada compuesta de algunos muebles con cajones en los que guardaba de forma desordenada su ropa y un escritorio donde poder revesar su escritura sin escrúpulos. Un gran ventanal a la derecha llenaba de luz el cuarto -a pesar de estar muy próximo a los muros de la casa que tenía enfrente-. Un pequeño balconcito con una silla de madera la invitaba a sentarse cuando el sol caía de bruces sobre ella en las horas centrales de la tarde. A la izquierda, una gran puerta de doble hoja con finos cristales daba acceso a otra sala del mismo tamaño, donde había dos camitas individuales unidas entre sí por un colchón doble que conformaría un lecho tan gigante que ni siquiera dos amantes habrían sido capaces de encontrarse.
Había amanecido atravesada sobre la cama, totalmente horizontal con respecto al cabecero -algo que no le había pasado nunca que ella recordara-. Que ella supiera, no tendía a moverse en exceso mientras dormía. En cualquier caso, si dormía con alguien, buscaba siempre que alguna parte de su cuerpo hiciera contacto con alguna parte su propio cuerpo -aunque sólo fuera su mano agarrando uno de sus dedos, o metiéndola bajo su ropa interior entre la cama y su piel si el otro dormía boca abajo-. Lo supo cuando, al abrir sus ojos miopes, se percató de que la puerta no estaba frente a sus pies sino a su derecha. “Wtf?”, pensó.
Se había pasado la noche soñando con él. Aquel miedo atávico que se le agarraba a las entrañas se había materializado de forma onírica y era tan real que la dejó desbordada de una sensación realmente incómoda. [To be continued...]